
LA VOZ DE GOICOECHEA (Por David Salces).- Inteligencia artificial. Dos palabras que en los últimos años han pasado de sonar a ciencia ficción a estar incrustadas en nuestro día a día. Las vemos en titulares, conferencias, anuncios de producto e incluso en conversaciones familiares, como si hubieran existido siempre entre nosotros. Pero lo cierto es que hablamos de un término escurridizo, amplio hasta lo inabarcable, que cada disciplina interpreta de manera distinta. Para algunos, la IA es el motor que hará posible una nueva revolución industrial; para otros, es apenas un conjunto de algoritmos entrenados para reconocer patrones. Y en medio de estas miradas se encuentra la mayoría de nosotros, atrapados entre la fascinación y la incertidumbre de un concepto que usamos sin detenernos a pensar qué significa realmente.
Quizá por eso resulta tan necesario preguntarnos: ¿qué es, exactamente, la inteligencia artificial? Más allá del ruido mediático, de la retórica de Silicon Valley o de las distopías cinematográficas, necesitamos entender qué hay detrás de este término para poder interpretarlo con criterio. Porque al hablar de IA no hablamos únicamente de máquinas: hablamos también de nuestra relación con ellas, de la forma en que proyectamos sobre los algoritmos nuestras expectativas, miedos y deseos. En esa definición ambigua se refleja tanto el estado de la tecnología como el retrato de una sociedad que busca, en lo artificial, un espejo de lo humano.

La historia de la inteligencia artificial no comienza en Silicon Valley ni con los modelos generativos que hoy dominan las portadas. Sus raíces se hunden en las primeras preguntas que los filósofos se hicieron sobre la mente humana: ¿podría el pensamiento reducirse a reglas? ¿es posible imitar la inteligencia mediante símbolos? En el siglo XX esas preguntas encontraron un terreno fértil gracias al desarrollo de la informática. Alan Turing, en 1950, planteó su célebre “Juego de la imitación”, más conocido como test de Turing, como una forma de determinar si una máquina podía comportarse de un modo indistinguible de un ser humano. Aunque hoy sabemos que aquel test no define lo que es o no es inteligente, marcó el inicio de una exploración científica que sigue vigente.
Pocos años más tarde, en 1956, el investigador John McCarthy acuñó el término Artificial Intelligence durante la conferencia de Dartmouth, un encuentro que reunió a pioneros como Marvin Minsky, Claude Shannon o Herbert Simon. La ambición era clara: crear máquinas capaces de realizar tareas que hasta entonces requerían de inteligencia humana. En esa época, la IA se asociaba sobre todo a la manipulación de símbolos, la lógica formal y la programación de reglas que permitieran resolver problemas matemáticos o de planificación. Era una visión optimista, marcada por la confianza en que bastaba con aumentar la capacidad de cómputo para que la inteligencia emergiera.
Con el tiempo, sin embargo, quedó claro que la definición de inteligencia artificial no podía ser tan rígida. Lo que en una época parecía un logro extraordinario —como que un programa resolviera ecuaciones, jugara al ajedrez o reconociera caracteres en un papel— dejó de considerarse IA cuando se volvió rutinario. Es lo que algunos llaman “el efecto IA”: en cuanto una tecnología funciona de forma estable, deja de percibirse como inteligente y pasa a integrarse en el trasfondo de la informática. De ahí que hoy hablemos de IA para referirnos tanto a un chatbot que conversa como a un sistema que traduce idiomas en tiempo real, aunque ambos representen desafíos muy distintos.

A lo largo de su historia, la inteligencia artificial ha seguido varios enfoques que reflejan distintas formas de entender qué significa “pensar”. Uno de los más influyentes fue la IA simbólica, también llamada basada en reglas o “GOFAI” (Good Old-Fashioned Artificial Intelligence). Este enfoque parte de la idea de que el conocimiento humano puede representarse como símbolos manipulados mediante reglas lógicas. Los sistemas expertos de las décadas de 1970 y 1980, usados en medicina o en diagnóstico técnico, eran un buen ejemplo: programas que, a partir de una base de datos de hechos y reglas, deducían conclusiones. Su limitación residía en la rigidez: bastaba una situación no prevista en las reglas para que el sistema quedara bloqueado.
En contraposición surgió la IA conexionista, inspirada en la estructura del cerebro. En lugar de reglas explícitas, se utilizan redes de nodos interconectados —las neuronas artificiales— capaces de aprender patrones a partir de los datos. Este enfoque dio lugar a las redes neuronales artificiales, que aunque nacieron en los años cincuenta, permanecieron en la sombra hasta que el aumento de potencia de cálculo y la disponibilidad de grandes volúmenes de datos permitieron el auge del deep learning. Su fuerza está en la flexibilidad: no necesita reglas definidas de antemano, sino que extrae relaciones directamente de la experiencia.
Un tercer camino lo constituyen las técnicas evolutivas y probabilísticas, que imitan procesos biológicos como la selección natural o recurren a modelos estadísticos para manejar la incertidumbre. Algoritmos genéticos, enjambres de partículas o redes bayesianas representan esta tendencia, donde la inteligencia no se define como la búsqueda de una solución perfecta, sino como la capacidad de aproximarse a la mejor opción dentro de un entorno cambiante. Hoy en día, los sistemas de IA combinan elementos de todos estos enfoques: reglas para garantizar consistencia, redes neuronales para aprender de los datos y algoritmos probabilísticos para gestionar lo imprevisible. La inteligencia artificial, más que una única tecnología, es un mosaico de estrategias que se entrelazan en busca de un mismo objetivo.

En las últimas décadas, el término inteligencia artificial se ha asociado cada vez más con el aprendizaje automático, o machine learning. A diferencia de los enfoques clásicos, en los que el programador definía explícitamente las reglas que debía seguir el sistema, aquí la máquina extrae patrones a partir de los datos. El paradigma cambia: no se programa la solución, se entrena al modelo para que la descubra por sí mismo. Este salto ha permitido que la IA se aplique a problemas donde las reglas serían imposibles de formular, como el reconocimiento de voz, la visión por ordenador o la predicción de tendencias en grandes volúmenes de información.
El aprendizaje automático se divide en varias ramas. El aprendizaje supervisado consiste en entrenar al sistema con datos etiquetados —por ejemplo, miles de imágenes marcadas como “gato” o “perro”— para que aprenda a clasificar nuevos ejemplos. El aprendizaje no supervisado, en cambio, busca patrones ocultos en datos sin etiquetar, agrupando similitudes o reduciendo dimensiones. Y el aprendizaje por refuerzo se inspira en la psicología conductista: el sistema prueba distintas acciones y recibe recompensas o castigos según el resultado, afinando su comportamiento a lo largo del tiempo. Cada una de estas modalidades ha abierto puertas a campos distintos, desde la recomendación de contenidos hasta los videojuegos o la robótica.
Dentro de este panorama, el deep learning ha supuesto una auténtica revolución. Basado en redes neuronales profundas con múltiples capas de procesamiento, ha permitido avances espectaculares en áreas como la traducción automática, la conducción autónoma o la generación de lenguaje natural. Su capacidad para manejar datos masivos y detectar relaciones complejas lo ha convertido en el motor de la IA contemporánea. Sin embargo, también ha traído consigo nuevos retos: modelos de millones o incluso billones de parámetros requieren enormes recursos de cómputo y energía, lo que plantea preguntas sobre sostenibilidad y acceso equitativo a la tecnología.
Quizá lo más interesante del deep learning no sea solo lo que logra, sino cómo lo hace. A diferencia de los sistemas basados en reglas, estas redes no ofrecen explicaciones claras sobre sus decisiones: son auténticas “cajas negras” que producen resultados precisos, pero difíciles de interpretar. Este fenómeno, conocido como el problema de la interpretabilidad, sigue siendo uno de los grandes desafíos del campo. Entender cómo y por qué una red neuronal llega a una conclusión es crucial no solo para mejorar su rendimiento, sino también para garantizar su uso ético y confiable en ámbitos sensibles como la medicina, la justicia o las finanzas.

Si hay un concepto que ha marcado la conversación sobre la inteligencia artificial en los últimos años, ese ha sido el de la IA generativa. A diferencia de los sistemas diseñados para clasificar datos o detectar patrones, estos modelos tienen la capacidad de crear contenido nuevo: escribir textos coherentes, componer música, producir imágenes realistas, generar voces sintéticas o incluso diseñar código informático. No se limitan a responder preguntas; inventan, simulan y expanden el espacio de lo posible, convirtiéndose en una de las expresiones más visibles y disruptivas de la IA moderna.
La base tecnológica de esta revolución está en los modelos de lenguaje de gran escala (LLM), construidos sobre arquitecturas de transformers. Entrenados con cantidades masivas de datos, estos modelos aprenden relaciones estadísticas entre palabras, imágenes o sonidos, y son capaces de reproducirlas en forma de resultados fluidos y sorprendentemente naturales. A su lado se han desarrollado sistemas de generación de imágenes como DALL·E, Stable Diffusion o MidJourney, capaces de crear ilustraciones, fotografías ficticias o diseños conceptuales a partir de simples descripciones en lenguaje natural. En paralelo, modelos multimodales amplían estas capacidades al combinar texto, imagen, audio y vídeo en un mismo entorno.
Las aplicaciones son tan diversas como polémicas. En el terreno creativo, la IA generativa se ha convertido en aliada de diseñadores, músicos o escritores, ofreciendo borradores, inspiración visual o melodías instantáneas. En entornos profesionales, asiste en la programación de software, resume documentos extensos o genera materiales educativos adaptados. Sin embargo, la misma tecnología que permite a un artista experimentar con nuevas ideas también facilita la creación de deepfakes, la desinformación a gran escala o la reproducción no autorizada de obras con derechos de autor. La frontera entre la herramienta y el riesgo nunca había sido tan difusa.
Ese doble filo obliga a replantear qué significa crear en la era de la IA. Por un lado, los modelos generativos democratizan el acceso a recursos creativos que antes requerían años de formación o equipos especializados. Por otro, plantean preguntas incómodas sobre autoría, propiedad intelectual y la autenticidad misma de lo que consumimos. La inteligencia artificial generativa es hoy un laboratorio en marcha: promete una explosión de creatividad asistida, pero también exige un debate profundo sobre sus límites, su regulación y su impacto cultural.

Aunque la inteligencia artificial generativa concentra buena parte de la atención mediática, no es ni mucho menos la única aplicación relevante. La IA se ha infiltrado en múltiples capas de nuestra vida diaria, muchas veces de forma tan invisible que apenas somos conscientes de ello. Los algoritmos de recomendación que determinan qué vemos en plataformas de vídeo o qué escuchamos en un servicio de música, los sistemas que filtran el correo no deseado o los asistentes virtuales en el móvil son ejemplos cotidianos de tecnologías que procesan y aprenden de datos sin que lo percibamos como algo extraordinario.
En el ámbito de la salud, la IA se está convirtiendo en un aliado crucial para los diagnósticos médicos. Modelos entrenados con imágenes radiológicas pueden detectar tumores con una precisión comparable o incluso superior a la de especialistas humanos. Otros algoritmos analizan datos genómicos para personalizar tratamientos o anticipar riesgos. También en farmacología se emplea para acelerar la búsqueda de nuevas moléculas, reduciendo el tiempo y el coste del desarrollo de medicamentos. La medicina, tradicionalmente lenta en su proceso de validación, encuentra aquí una herramienta que promete transformar su ritmo de innovación.
Los sectores productivos tampoco han quedado al margen. La industria utiliza IA para optimizar cadenas de suministro, predecir fallos en maquinaria mediante sensores y análisis predictivo, o automatizar procesos de control de calidad. En el sector financiero, los algoritmos detectan fraudes en tiempo real y calculan riesgos de inversión en función de un océano de datos imposibles de procesar manualmente. Incluso el transporte se está viendo revolucionado por los sistemas de conducción autónoma, que combinan visión artificial, aprendizaje profundo y sensores de última generación para navegar sin intervención humana.
Lo interesante es que todas estas aplicaciones comparten una característica: funcionan como una capa transversal que se integra en tecnologías preexistentes. No reemplazan por completo los sistemas, sino que los potencian, ofreciendo velocidad, eficiencia o precisión allí donde los métodos tradicionales resultan insuficientes. Así, la IA se convierte menos en un producto aislado y más en una infraestructura invisible que redefine la forma en que operan sectores enteros. La realidad es que, tanto en nuestras rutinas personales como en las dinámicas industriales, ya convivimos con inteligencias artificiales mucho antes de que nos diéramos cuenta.

Hablar de inteligencia artificial suele despertar imágenes de robots conscientes, capaces de sentir y decidir como lo haría un ser humano. Este imaginario, alimentado por décadas de literatura y cine, confunde a menudo la realidad tecnológica con la ficción. La IA que usamos hoy no posee conciencia ni voluntad propia: son sistemas estadísticos que aprenden a imitar patrones de datos. Su aparente “creatividad” o “personalidad” es el resultado de cálculos matemáticos a gran escala, no de una mente que piense por sí misma. Confundir respuesta coherente con pensamiento autónomo es uno de los errores más extendidos.
Otro malentendido habitual tiene que ver con la diferencia entre IA débil (Narrow AI) e IA fuerte (General AI). La primera engloba las aplicaciones actuales, diseñadas para tareas concretas: reconocer imágenes, traducir idiomas, recomendar productos. La segunda, aún hipotética, hace referencia a una inteligencia general comparable a la humana, capaz de transferir conocimientos entre dominios y adaptarse a contextos nuevos. Muchos titulares hablan de la llegada de esta IA general como si fuera inminente, cuando en realidad estamos muy lejos de lograrla. Lo que existe son sistemas muy potentes en lo suyo, pero incapaces de salir de los límites para los que han sido entrenados.
El último mito tiene que ver con el “efecto IA”: cada vez que una tecnología se normaliza, deja de percibirse como inteligencia artificial. En los años ochenta, el reconocimiento óptico de caracteres parecía un avance extraordinario; hoy es una función integrada en cualquier aplicación ofimática. Lo mismo ocurrió con el ajedrez: cuando Deep Blue derrotó a Kasparov en 1997 se habló de un hito de la IA, pero hoy consideramos los motores de juego como herramientas comunes. Esta tendencia nos recuerda que el concepto de IA es móvil: lo que hoy definimos como inteligente mañana puede considerarse simple automatización.

La expansión de la inteligencia artificial plantea desafíos que trascienden lo puramente tecnológico. Uno de los más urgentes es el sesgo en los datos: si los sistemas aprenden de información incompleta o discriminatoria, reproducen y amplifican esos mismos sesgos. Esto se traduce en algoritmos de selección de personal que desfavorecen a ciertos perfiles, sistemas de reconocimiento facial con menor precisión para determinados grupos étnicos o modelos de lenguaje que replican estereotipos. La calidad de los datos no es solo un problema técnico, es una cuestión de justicia social.
A este se suma el reto de la privacidad y el uso de información personal. La mayoría de los modelos actuales necesitan cantidades masivas de datos para entrenarse, lo que genera preguntas sobre cómo se recopila, quién lo controla y con qué fines se utiliza. Desde historiales médicos hasta interacciones en redes sociales, todo puede convertirse en materia prima para entrenar algoritmos. La frontera entre el beneficio tecnológico y la invasión de la intimidad resulta cada vez más difusa, y exige un marco claro de derechos digitales.
El impacto ambiental es otro de los debates que más peso ha ganado en los últimos años. Entrenar un modelo de última generación puede requerir semanas de cálculo en cientos de GPUs, con un consumo energético enorme y una huella de carbono significativa. En un contexto de crisis climática, la sostenibilidad de la IA se convierte en un punto de fricción: ¿cómo justificar el coste ambiental de estas tecnologías frente a sus beneficios? Iniciativas para optimizar modelos, reutilizar parámetros o apostar por arquitecturas más eficientes empiezan a abrir camino, pero aún son insuficientes.
Por último, emerge la cuestión del marco regulatorio. La Unión Europea avanza con la aprobación de la AI Act, que busca establecer reglas claras para el desarrollo y uso de sistemas de alto riesgo. Estados Unidos opta por una aproximación más fragmentada, mientras que China combina fuerte inversión pública con un control estricto de la información. El debate de fondo es universal: ¿cómo equilibrar la innovación con la protección de los ciudadanos? Encontrar ese equilibrio será clave para determinar no solo la dirección tecnológica, sino también la confianza social en la inteligencia artificial.

Hablar del futuro de la inteligencia artificial es aventurarse en un terreno lleno de promesas y de incertidumbres. Una de las predicciones más sólidas es que la IA se convertirá en un copiloto ubicuo, presente en prácticamente todas las tareas digitales: desde redactar un informe hasta planificar un viaje o gestionar las finanzas personales. No sustituirá por completo la intervención humana, pero estará siempre disponible para facilitar procesos, automatizar rutinas y ampliar nuestras capacidades cognitivas. El usuario del futuro no solo usará aplicaciones, sino que interactuará con un asistente transversal integrado en cada dispositivo y servicio.
Otro horizonte de desarrollo es el de los avances y mejoras en la IA multimodal, capaz de comprender y generar información en distintos formatos al mismo tiempo: texto, imagen, audio y vídeo. La evolución de los modelos generativos apunta hacia asistentes que puedan recibir una instrucción hablada, procesar una imagen y devolver una respuesta en vídeo o en gráficos interactivos. Este salto podría transformar sectores como la educación, donde los contenidos se adaptarían dinámicamente a cada estudiante, o la medicina, con diagnósticos visuales explicados en lenguaje natural y accesible.
El debate más especulativo gira en torno a la llamada inteligencia artificial general (AGI), una IA capaz de transferir conocimientos entre dominios y enfrentarse a problemas nuevos de forma autónoma. Algunos investigadores consideran que estamos a décadas de lograrla, mientras que otros creen que nunca llegaremos a replicar la amplitud de la inteligencia humana. Lo cierto es que hoy estamos lejos de ese escenario: los modelos actuales son poderosos, pero siguen limitados a las tareas específicas para las que han sido entrenados. Aun así, la simple posibilidad de una AGI alimenta tanto expectativas utópicas como temores distópicos.
Quizá lo más importante al hablar del futuro no sea tanto prever qué sucederá, sino preguntarnos qué queremos que suceda. La inteligencia artificial no avanza en un vacío: refleja decisiones de inversión, prioridades políticas y valores sociales. ¿La utilizaremos para ampliar el acceso al conocimiento, reducir desigualdades y enfrentar desafíos globales? ¿O se convertirá en una herramienta de concentración de poder y control? El futuro de la IA no está escrito, y depende tanto de la tecnología como de la forma en que decidamos integrarla en nuestras vidas.

Después de recorrer la historia, los enfoques, los mitos y las posibilidades de la inteligencia artificial, sigo con la sensación de que intentar definirla es también un ejercicio de introspección. Al observar cómo tratamos de replicar lo humano en lo artificial, nos descubrimos a nosotros mismos: nuestras limitaciones, nuestras ambiciones y nuestra forma de entender lo que significa pensar. La IA no es solo un espejo tecnológico, es también un reflejo cultural de lo que creemos que es la inteligencia.
Personalmente, me impresiona comprobar cómo algo que nació como un campo académico casi marginal se ha transformado en un fenómeno que condiciona la vida cotidiana. A la vez, me preocupa la velocidad con la que adoptamos estas herramientas sin detenernos a preguntarnos qué implican. Porque detrás de cada algoritmo hay elecciones humanas: qué datos se usan, qué objetivos se priorizan, qué riesgos se asumen. La inteligencia artificial no es neutra, y nuestra relación con ella tampoco lo será.
Quizá por eso prefiero pensar en la IA no como una respuesta definitiva, sino como una pregunta abierta. ¿Qué haremos con esta capacidad de crear sistemas que aprenden, predicen y generan? ¿Será una herramienta de emancipación o un mecanismo de control? La respuesta, en buena medida, dependerá de nosotros. Y tal vez el verdadero valor de la inteligencia artificial esté ahí: en obligarnos a decidir qué clase de futuro queremos construir a su lado.
*
Los comentarios expresados en las secciones de opinión, derechos de respuesta, reclamos del pueblo, campos pagados, negociemos, y en la opinión de los lectores y comentarios de terceros al final de las notas o en las páginas de redes sociales, son responsabilidad exclusiva de sus autores. La Voz de Goicoechea (www.lavozdegoicoechea.info) es un medio de comunicación independiente, y no toma como suyas dichas opiniones por lo que no se responsabiliza por el contenido emitido por terceros. Todas las imágenes que muestra este medio, se utilizan solo con fines ilustrativos, por tanto se respetan todos los derechos de autor según corresponda en cada caso, siendo nuestra principal labor de la informar a nuestros lectores.

https://www.paypal.me/LaVozdeGoicoechea
For more information, please write to us at: soporte@lavozdegoicoechea.info
nos interesa tú opinión al respecto. Te invitamos a participar...
Miembro de la Red de Medios Alternativos Independientes - REDMAI
Goicoechea, San José - Costa Rica







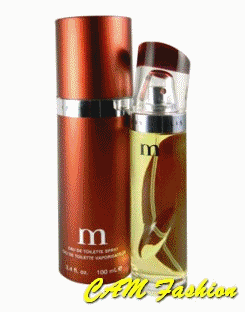














0 Comentarios
Queremos ver tus comentarios, estos nos enriquecen y ayudan a mejorar nuestras publicaciones :
_______________________________________________